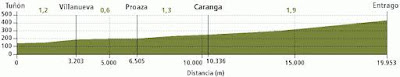Corría el verano del 2003 cuando, cual trío de telmayluises, nos lanzamos a la carretera. Era mi segunda incursión a las playas gaditanas en ese verano, llevaba el corazón hecho trizas y el firme propósito de recomponerme aunque fuera al borde de un barranco. Un noche me vestí de amarillo chillón, que en verano, como soy negra, me sienta bien. No tenía ninguna gana de pasar desapercibida. Pero llegamos demasiado pronto al chiringuito y, en lugar de la tralla electrónica que yo esperaba como agua de mayo, nos topamos con un concierto de reggae dulzón. Allí nos plantamos, en la arena frente a la Gata, ese lugar habitado por artistas de medio y pelo entero, jipis de postal y pandillas de veraneantes que se creían lo uno o lo otro. Y algún colgao, claro. Allí estábamos las tres, bailoteando el conciertito, yo con mi camiseta de rejilla amarilla (que no era mía, que me la dejó Lucía), cuando, de pronto, sonó esta canción. Y, entonces se abrieron todas las compuer...